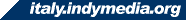Más de la mitad de los medicamentos de uso infantil utilizados actualmente en la UE nunca se han ensayado específicamente para niños, según reveló hace ya dos años la propia Comisión Europea. Son los llamados «huérfanos terapéuticos», o como recuerdan los expertos, «los niños no son adultos pequeños».
No se sorprenda si en el embalaje del medicamento que el pediatra le ha recetado a su hijo se indica que el mismo no ha sido testado en población infantil. Distintos estudios realizados en los últimos años revelan que entre el 25 y el 66% de los menores hospitalizados y entre el 11 y el 33% de los atendidos en atención primaria recibe fármacos que no han sido ensayados en población pediátrica. Un trabajo publicado el año pasado en la prestigiosa revista ''British Medical Journal'' confirmaba que en los servicios de pediatría de los hospitales europeos los pacientes infantiles frecuentemente reciben fármacos sobre los que no hay datos que garanticen su seguridad y eficacia. La información que maneja la propia Comisión Europea apunta en este mismo sentido.
De «alarmante» lo calificó en su día un comisario europeo, quien reclamó que «nuestros hijos merecen tanta atención como los adultos por parte de las empresas farmacéuticas a la hora de comercializar los medicamentos». Sin embargo, en los tres primeros años de la Agencia Europea del Medicamento sólo se aprobó en menores el 34% de los fármacos destinados a enfermedades que podían afectar tanto a adultos como a niños. En EEUU, por ejemplo, se comenzó a obligar en 1998 a las empresas farmacéuticas a probar la seguridad y eficacia de los nuevos medicamentos infantiles que desarrollen. Sin embargo, dos años después, una sentencia judicial dejó en suspenso esa obligación a la que se oponía el sector farmacéutico.
Pero a pesar de la falta de investigación clínica, muchos medicamentos cuentan con años de experiencia de uso en menores y están plenamente aceptados en las consultas. Los pediatras, ante la falta de otras alternativas, los recetan, algo que no deja de entrañar un porcentaje de riesgo difícil de calcular. Baste un dato: en los últimos diez años, el Sistema Español de Farmacovigilancia ha contabilizado más de 6.000 comunicaciones en menores de 14 años, cifra que representaba el 25% del total. El 95% de los casos no revistió gravedad.
Pero no sería la primera vez que la administración infantil de un determinado fármaco deriva en causas graves: ahí están los efectos secundarios atribuidos a la talidomida (que afecta al desarrollo del feto) o al cloramfelicol (asociado con el síndrome del bebé gris), sin olvidar las más recientes recomen- daciones de no dar aspirina a los menores.
El empleo de sustancias formuladas para adultos es más frecuente por debajo de los seis años de edad y, de manera especial, en los recién nacidos y los bebés de hasta dos años. Es en las unidades de cuidados intensivos neonatales y en las plantas pediátricas hospitalarias donde más se utiliza este tipo de medicación. Mientras, en las consultas de atención primaria no suele presentarse tanto problema.
La realidad nos dice que la población infantil apenas cuenta con medicamentos propios y no olvidemos que sólo en los países de la UE hablamos de unos 75 millones de potenciales usuarios. Una carencia que tiene mucho que ver con la escasa investigación clínica en el campo pediátrico, al margen de que se acuse a las farmacéuticas de estar poco interesadas en investigar dado que no es un campo donde se obtengan excesivos beneficios.
Durante años no se consideró ético involucrar a niños en estos estudios. Sin embargo, ahora casi nadie duda de la necesidad de contar con información óptima acerca de la eficacia, seguridad y dosificación de la medicación pediátrica. Pero esos ensayos clínicos, hoy por hoy, son cosa de hombres, porque ni siquiera las mujeres son objeto de este tipo de pruebas necesarias para sacar adelante nuevos fármacos.
En las edades más tempranas esto se complica y no sólo por razones económicas o prácticas, sino porque resulta obvio que no es sencillo obtener el consentimiento no ya de los propios menores, sino de sus tutores o padres. Y ello, sin olvidar el cada vez más presente aspecto ético, que se agudiza si cabe cuando de «hacer probaturas» en niños se trata.
En 1998, un equipo de investigadores se vio obligado a paralizar un ensayo clínico en Gambia después de que una revista médica como ''New England Journal of Medicine'' denunciara que se estaban llevando a cabo experimentos en los que se jugaba con la vida de personas. El ensayo consistía en determinar el mejor tratamiento para prevenir el mayor número posible de infecciones por VIH en bebés nacidos de seropositivas en los países africanos más pobres. Para llevar a cabo ese proyecto era inevitable el uso de placebo en el estudio, a pesar de que ello conllevara que, en el grupo placebo, naciera un porcentaje de niños infectados superior al que habría en las mujeres que consumieran AZT. La denuncia paralizó el estudio. Meses después, otra revista igualmente reconocida como ''The Lancet'', criticaba la suspensión del mismo y denunciaba «las paradojas de la bioética». Los nuevos bebés seguían infectándose. ¿Era ético el ensayo o no lo era? Quizá los niños africanos podrían responder a la pregunta.
Disputas éticas al margen, las administraciones han apostado por incentivar este tipo de ensayos en población pediátrica y si EEUU fue el primer país en tomar la iniciativa, la UE le ha seguido en los últimos años con distintas disposiciones. A pesar de ello, la situación es muy mejorable. «Los niños tienen el mismo derecho a recibir fármacos seguros y eficaces que los adultos», concluía el último editorial de la revista ''Anales de Pediatría''. -
GASTEIZ
«Si se trata de un ensayo en niños, los comités éticos lo miran con lupa»
Joaquín DURAN | Presidente del Comité de Etica del Hospital de Txagorritxu El hospital gasteiztarra de Txagorritxu fue el primero de Osakidetza en dotarse de una unidad de ensayos clínicos, en 1998. El doctor Joaquín Durán preside el comité ético que vela por este tipo de investigaciones, a su juicio necesarias y, sobre todo, solidarias para con el resto de la sociedad.
¿Por qué resulta tan complicado llevar a cabo ensayos clínicos con menores de edad?
Digamos que la principal reticencia viene por parte de los propios padres, que no desean que sus hijos pasen, digamos, un mal rato. Para hacer este tipo de pruebas se necesita un cierto control sobre el niño, que acuda al centro hospitalario en ciertas ocasiones, etc, y eso supone unos inconvenientes que los padres prefieren evitárselo. Es cierto que las reticencias se van cambiando con información, porque al final hablamos de sociedades solidarias, y ésta lo es. Lo que ocurre es que estas reticencias existen, como existen en mí con mis propios hijos, pero yo lo haría. Por ello entiendo que a nadie le gusta que su hijo lo pase mal. Yo puedo poner el brazo para que me saquen sangre, porque al fin y al cabo no es para tanto y luego de esto se beneficiarán otros, pero a un niño cómo explicarle esta cuestión. Lo que es evidente es que hay que ir cambiando esta mentalidad y salvar esas dudas en los adultos.
¿Pero qué pesa más en esas reticencias de los adultos, la incomodidad de las propias pruebas a que se somete a los hijos o el temor a que algo salga mal en el ensayo, que al final es una probatura?
Desde luego que no se puede negar que también pesa esta otra parte, el miedo a probar un nuevo método, un nuevo medicamento. Pero sí quiero dejar muy claro que en los ensayos clínicos de hoy en día ya nadie es un conejillo de indias ni mucho menos como podía pasar tiempo atrás. La persona, sea adulta o menor, que se somete a un ensayo de este tipo está sometida a un riguroso control, mucho mayor que si estuviera tomando cualquier medicamento normal. Se le hace constante vigilancia para saber cómo va evolucionando. Existe un control de todo lo que se hace para evitar riesgos. Insisto, ya no existen conejillos de indias.
¿Hasta qué punto influyen los condicionantes éticos?
Un ensayo de este tipo, de cualquier tipo, debe contar siempre con el visto bueno de los comités de ética de ese centro hospitalario. Ellos son los que lo supervisan. En el caso de un ensayo clínico en el que participen niños, el hospital debe hacérselo saber a la Fiscalía de Menores para que ésta dé su visto bueno.
¿Pero el hecho de que se trata de un ensayo en menores implica un esfuerzo ético más riguroso?
Digamos que desde el punto de vista ético, si se trata de un niño, el comité de ética lo va a mirar con lupa. Y esto pasa porque son medicamentos, pero, sin embargo, y permítame hablar de este tema, es muy curioso cómo con los alimentos, que muchos no son más que una forma de medicación, no existe control alguno. Y hablo, por ejemplo, de esos yogures del tipo de que bajan el colesterol y que no deben tomar los niños menores de siete años, y, sin embargo, no existe ni la indicación en la caja que advierta de ello. Uno va a cualquier supermercado y se compra cualquiera de esos productos con bífidus o productos que bajan el colesterol y se lo da a un niño, cuando no deberían de tomarlo por debajo de esa edad. El problema es que como no son medicamentos no están sujetos a la rigurosidad de la Ley del Medicamento. Digamos que como más seguro está un paciente si hace un ensayo clínico es con medicamentos, porque se dan todas las garantías de seguridad. En general, la población es muy colaboradora con los ensayos clínicos, teniendo en cuenta que en mitad de un infarto le puedes decir a un paciente que si accede a probar un nuevo medicamento.
Hay informes que apuntan a que buena parte de los medicamentos recetados a menores no están contemplados para éstos.
Están basados en el empirismo. El empirismo es correcto y de hecho el 75% de la ciencia médica es empírica, es decir, se basa en que cuando yo te doy este antibiótico el 80% de las neumonías se curan, con lo que llego a la conclusión de que empíricamente el 80% de las neumonías pueden ser tratadas con este medicamento. Sin embargo, para hacerlo con un ensayo hay que hacerlo con un grupo controlado, con un placebo, etc, que permita comparar luego. El empirismo funciona y está bien, pero hoy día cada vez se tiende más a que las decisiones de administración de un medicamento estén basadas en estudios controlados.
http://www.gara.net/orriak/P26032004/art76096.htm
|